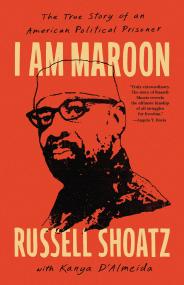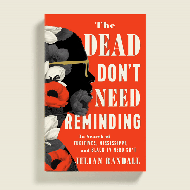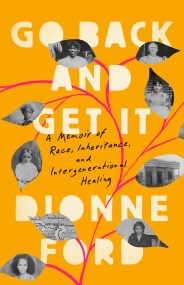Promotion
Use code SPRING26 for 20% off sitewide.
By clicking “Accept,” you agree to the use of cookies and similar technologies on your device as set forth in our Cookie Policy and our Privacy Policy. Please note that certain cookies are essential for this website to function properly and do not require user consent to be deployed.
Mi hermana
Cómo la transición de una hermana nos cambió a ambas
Contributors
Formats and Prices
- On Sale
- Jun 9, 2020
- Page Count
- 288 pages
- Publisher
- Bold Type Books
- ISBN-13
- 9781645036982
Price
$17.99Price
$22.99 CADFormat
Format:
- Trade Paperback (Spanish) $17.99 $22.99 CAD
- ebook (Spanish) $11.99 $15.99 CAD
- ebook $15.99 $20.99 CAD
- Hardcover $28.00 $35.00 CAD
- Audiobook Download (Unabridged)
This item is a preorder. Your payment method will be charged immediately, and the product is expected to ship on or around June 9, 2020. This date is subject to change due to shipping delays beyond our control.
Buy from Other Retailers:
When Orange Is the New Black and Diary of a Future President star Selenis Leyva was young, her hardworking parents brought a new foster child into their warm, loving family in the Bronx. Selenis was immediately smitten; she doted on the baby, who in turn looked up to Selenis and followed her everywhere. The little boy became part of the family. But later, the siblings realized that the child was struggling with their identity. As Marizol transitioned and fought to define herself, Selenis and the family wanted to help, but didn’t always have the language to describe what Marizol was going through or the knowledge to help her thrive.
In My Sister, Selenis and Marizol narrate, in alternating chapters, their shared journey, challenges, and triumphs. They write honestly about the issues of violence, abuse, and discrimination that transgender people and women of color–and especially trans women of color–experience daily. And they are open about the messiness and confusion of fully realizing oneself and being properly affirmed by others, even those who love you.
Profoundly moving and instructive, My Sister offers insight into the lives of two siblings learning to be their authentic selves. Ultimately, theirs is a story of hope, one that will resonate with and affirm those in the process of transitioning, watching a loved one transition, and anyone taking control of their gender or sexual identities.